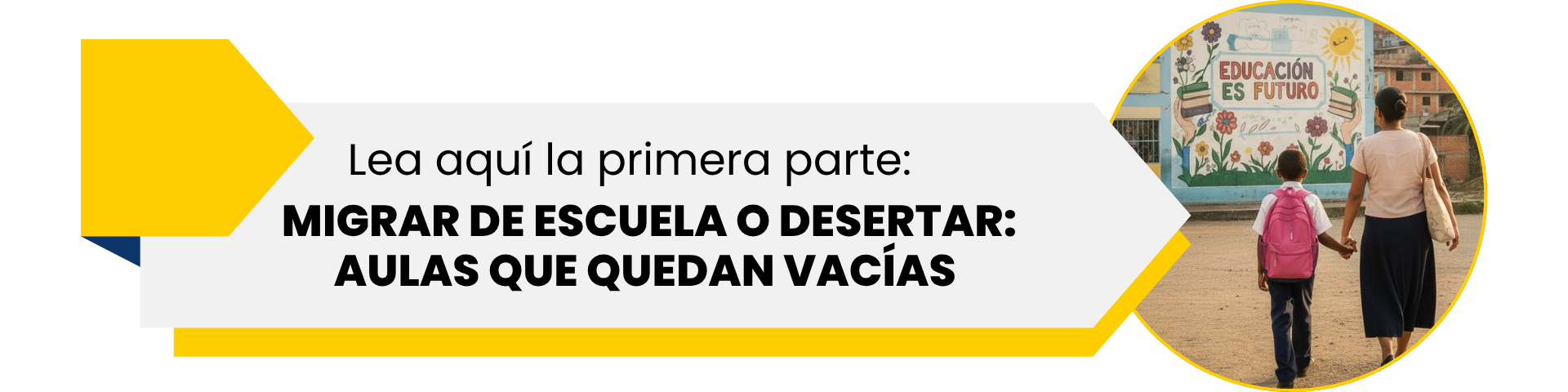La educación como derecho humano y deber social fundamental aparecen en el artículo 102 de la Constitución nacional. También la protección a la familia está prescrita en el 75, a los niños, niñas y adolescentes en el 78 y a los jóvenes en el 79.
Pero en Venezuela la educación está en emergencia desde 2015, año en el que varias organizaciones no gubernamentales documentaron y publicaron las consecuencias a largo plazo del deterioro del sistema. Ese mismo año, el gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales relativas a la cobertura escolar, presupuesto y gasto en educación, estado de la infraestructura de los planteles educativos y calidad de la educación.
Desde entonces se consulta a varias fuentes no oficiales, como la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), una iniciativa que nació de la preocupación de académicos e investigadores sociales de tres universidades del país.
La Encovi 2023 también reveló que la asistencia escolar irregular afecta al 40% de la población de 3 a 17 años escolarizada: alrededor de 2.6 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Asimismo, destacó que los adolescentes entre los 12 y 17 años abandonaron los estudios porque no les parece útil lo que aprenden, consideran que la educación impartida es de mala calidad o deben trabajar.
Lea también: Migrar de escuela o desertar: aulas que quedan vacías | Parte I
Es martes y son las 11:30 de la mañana, pero a Valeria*, de 16 años, nada la motiva a salir de la cama: entre bostezos y acomodos debajo de la cobija. Hace tres años abandonó el liceo, ubicado en la parroquia La Vega.
A los 13 años, Valeria comenzó el primer año de bachillerato. Al principio se esforzó, llegó a sacar 16, 17 y hasta 20 puntos. Pero, poco a poco, fue dejando los pupitres. Pasaban las semanas y los meses y ella no llevaba los útiles y materiales escolares, tampoco tenía el uniforme completo. Esa situación la desanimó, sumado al hecho de que en su casa no le hicieron seguimiento.
“Mi mamá siempre está trabajando, a mi papá lo asesinaron. En casa quienes están son mi abuela y mi padrastro. Somos seis hermanos, el mayor tiene 17 años. Él no sabe leer, dejó de estudiar en cuarto grado. Ahora le da pena regresar a la escuela”.
Su hermano de 11 años tampoco ha aprendido a leer, aunque este año escolar lo inscribieron en primer año. “La familia de su papá lo está ayudando, lo tienen en tareas dirigidas”.
La adolescente vive en una zona vulnerable de la parroquia, en San Miguel, donde hay precariedades de todo tipo. La familia de Valeria no tiene ingresos suficientes para garantizar los servicios básicos. Constantemente sufren por la falta de agua potable y no tienen internet. A diferencia de otros adolescentes. Valeria no tiene celular porque no hay dinero para comprarlo ni para mantener la línea activa.
En casa se come principalmente lo que trae la bolsa de alimentos que le dan a su mamá en el trabajo. Los insumos de uso personal, como champú y toallas sanitarias, no siempre están en el cajón del baño. “Por eso había que salir a trabajar”, cuenta en voz baja.
Lea también: La educación menstrual es clave para combatir el ausentismo escolar y la discriminación de niñas y adolescentes
La Encovi de 2024 arrojó que 3,9 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema escolar (34 %), situación que contribuye a perpetuar la exclusión.
Entre las evidencias que mostró la investigación está el hecho de que en 72,4 % de los hogares pobres se identificó rezago escolar severo entre niños y adolescentes de 8 a 17 años de edad; en 65,5 % se observó una escolaridad inferior a los 11 años y en 69,7 % de esos hogares adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años no asisten a clases.
Pobreza estructural
La principal fuerza impulsora detrás de la deserción, particularmente en la adolescencia, es la pobreza estructural. “Si hay que comer, no es prioridad mandar a los muchachos clases”, comenta una lideresa comunitaria**, que intenta desarrollar un programa social para insertar a estas adolescentes en el campo del trabajo con el oficio de la barbería.
Ahora bien, para Carlos Calatrava, profesor, investigador y exdirector de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la ausencia de cualquier niño o joven en las aulas de cualquier año escolar es un asunto determinado por varias variables.
“Van desde las diferencias individuales y la percepción del sentido de utilidad de lo que estamos aprendiendo, hasta componentes de carácter sociocontextual, como la crisis económica o la propia persistencia de la condición de emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, estudios como la Encovi y otros coinciden en que la exclusión y deserción escolar están determinadas por la pobreza y la desigualdad”.
Una investigación independiente de 2024 del profesor Calatrava, conjuntamente con los investigadores y docentes Luis Pernalete y Jaime Manzo, refleja que 2,8 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, desde educación inicial hasta media, abandonaron las aulas debido a la pobreza. El mismo documento destaca que en Venezuela de cada 10 niños, 7 están yendo a la escuela.
El caso de Valeria ilustra esa realidad. Su grupo de amigos, todos entre 16 y 17 años, tampoco están estudiando: tienen hijos, quedaron a cargo de sus abuelos cuando fueron dejados atrás por los padres que migraron y, por tanto, tienen que trabajar para subsistir.
“Mantenerlos en primaria está costando, pero cuando salen no los inscriben en el bachillerato. Aquí hay salones de liceos con 10, con 13 inscritos y no se sabe si van a continuar”, contó la lideresa comunitaria.
Lea también: Manual de salud mental para adolescentes
Carolina Orsini, directora ejecutiva y fundadora de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria (Aseinc), una organización que implementa y evalúa programas educativos y de protección en contextos de riesgo y vulnerables, destaca que el mapeo que hacen desde hace dos años arroja que cada vez son más los adolescentes que están fuera del sistema educativo.
Comenta que los de primaria han sido un poco más atendidos por la respuesta humanitaria, pero insiste en que donde hay más debilidades es en la educación inicial y en la media.
“En Distrito Capital, Miranda, Delta Amacuro, Zulia, Amazonas, Apure, Falcón, La Guaira y Táchira encontramos casos de niños, niñas y adolescentes que tienen un año sin escolarizar, unos con más de tres años fuera del sistema, otros que nunca han ido a la escuela (de 12 y 13 años) y los retornados. En Distrito Capital estamos visitando un sector en el oeste del municipio en donde hay 700 niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas”.
Para Orsini, la población más vulnerable tiene más de 13 años. “Hace 4 años hacíamos alianza con las misiones Rivas y Sucre y con lo que quedaba de la educación para adultos. También podíamos ir con Fe y Alegría, para que aprendieran un oficio, y le dábamos continuidad escolar. Pero al no estar las misiones activas es más complicado. La misma gente del Inces nos está solicitando apoyo con el programa de escolarización temprana, que son unos espacios temporales de aprendizaje, en donde los nivelamos y procuramos que tengan las competencias mínimas para que puedan acceder al grado que por edad cronológica les toca”.
Los espacios temporales son lugares alternativos que acondicionan en las comunidades para nivelar a los que están fuera del sistema. Con este sistema, atienden a cerca de 900 adolescentes no escolarizados.
Valeria aún no ha sido abordada por ninguna institución. Ella le comentó a su mamá que quiere regresar a los estudios. Lo único que no tiene, y es obligatorio presentar, es el expediente escolar para inscribirse en un parasistema. Piensa en volver a estudiar para convertirse en abogada.
Por su edad no tiene impedimentos para retornar a la educación formal, pero no está preparada para enfrentarse a sus compañeros que visten camisa beige. “A veces los veo y me da cosa, pienso que ya se van a graduar y que yo debería estar a la par de ellos”.

Orsini explica que quien no logra insertarse en el sector educativo suele caer en el trabajo informal, en quehaceres domésticos, o piden en las calles. En zonas rurales trabajan en las fincas, en las camaroneras, como es el caso de Zulia; en los conucos con los papás, como en el Delta; o en las minas, como en Bolívar. También son víctimas de la delincuencia o victimarios.
Lea también: La emergencia disimulada de la educación intercultural bilingüe
Ahora bien, Calatrava considera que la deserción no es un fenómeno inédito. “Es recurrente en la historia de la educación venezolana. Pero, cuando comenzó el primer gobierno de Chávez, el analfabetismo rondaba el 2% y la tasa de escolaridad estaba cercana al 80%, es decir, de cada 10 niños que tenían que ir a la escuela, 8 lo estaban haciendo”.
El ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que para el período escolar 2025-2026 la matrícula superó los 6 millones de estudiantes en todos los centros educativos del país:
“Hemos avanzado significativamente durante todo el año escolar pasado, alcanzamos cerca de 350.000 nuevos estudiantes (…) quiero agradecer a la OBE (Organización de Bienestar Estudiantil), a las directoras de escuelas, a todos los circuitos comunales que lograron identificar 110.000 nuevos niños que están en edad escolar que no estaban inscritos”.
En el lapso de septiembre a noviembre de 2024, el ministro Rodríguez puntualizó que las cifras de matrícula rondaban los 5,9 millones. Para esta nueva etapa, afirmó que se contaba con más de 400.000 nuevos estudiantes en comparación con el año escolar anterior.
Mientras que para el período 2023-24, la entonces ministra de Educación, Yelitze Santaella, había dicho que cerca de 8.824.000 niños, niñas y adolescentes comenzaron el año escolar en 28.304 centros educativos, de los cuales 80% corresponde a la educación pública, gratuita y de calidad científica y humanista y 20% restante a distintas modalidades de colegios y educación privada.
Es de observar que las declaraciones entre ambos funcionarios evidencian contradicciones y un descenso, que se pudiera verificar si la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación fuera pública. No hay claridad en la materia.
En todo caso, aunque el ministro Rodríguez habló de casi 6 millones de estudiantes matriculados, y anunció un despliegue en agosto de 2025 para buscar a los niños y adolescentes que estén fuera del sistema y facilitar su reinserción, incluidos migrantes retornados y jóvenes en vulnerabilidad, Nancy Hernández, directiva de Fenasopadres, insiste en que esa cifra representa un “rescate de los desescolarizados”, y que matricularse en la escuela no significa permanecer, siendo crucial garantizar la continuidad del curso completo.

No se mide el costo social
Tulio Ramírez, profesor y director del doctorado en educación de la UCAB, coincide con Carolina Orsini en que el abandono del sistema formal se produce sobre todo en el bachillerato:
“El muchacho o la muchacha entra en una etapa en la cual es capaz de tomar decisiones sobre su motivación o no a estudiar, o está en edad de incorporarse tempranamente al mercado laboral y producir para el sustento de la familia. La educación a lo mejor ya no es atractiva para muchos bachilleres, porque ven que los sueldos y salarios de los profesionales no son como antes, cuando la educación garantizaba la movilidad social ascendente y hacía salir del círculo de la pobreza”.
Por ello, dice, en muchas familias vulnerables no se ve con malos ojos que los adolescentes no continúen los estudios y se dediquen a trabajar, porque así ayudan con los gastos del hogar.
Al contrario, salen del sistema escolar formal al mercado de trabajo o a formarse en áreas técnicas o en oficios que les generen dinero un poco más rápido, se convierten en aprendices en laboratorios o talleres para reparar algún tipo de artefacto, de tal manera que a la vez que trabajan aprenden a realizar un oficio. “Pero, al no haber cifras oficiales es bastante difícil llevar esa contabilidad”.
Calatrava explicó que las investigaciones sobre este tema en la región advierten que si bien esta población se integra al mundo del trabajo, lo hace en el sector informal: pasan de aprendices a trabajadores que reciben un salario precario, en cumplimiento de funciones y roles que no poseen solución de continuidad o no están integrados en un plan de carrera. “No cotizan en el Seguro Social y otros fondos de Ley, además de no contar con contrato colectivo ni beneficios, como un seguro en plan HCM”.
“No quisiera ser determinante en esto, pero al dejar los estudios quedan suspendidos sus sueños, sus proyectos. Capaz en los excluidos y desertores tendríamos al nuevo Jacinto Convit, a la nueva Lia Imber o al próximo Rómulo Gallegos”, lamenta Calatrava.
Valeria cambió los pupitres por la venta de chucherías en el Metro. Sus sueños de ser abogada chocan con la necesidad de llevar un ingreso al hogar. Por ahora, su proyecto de vida se ve obligado a estar en pausa.
***
*Valeria es el nombre ficticio que se usa para proteger a la adolescente.
**Se omite el nombre de la líder comunitaria para preservar su integridad debido a que hace activismo e incidencia en la parroquia.
La fotografía principal fue generada con inteligencia artificial.

Mabel Sarmiento
Corresponsal de la Agencia de Periodistas de Amigos de la Niñez y la Adolescencia
También puedes leer...
Adolescentes cuidadoras: cuando se combina la pobreza y la migración
Violencia intrafamiliar se refleja en las aulas
Migrar de escuela o desertar: lo que callan las cifras | Parte II
Violencia escolar por el carril rápido: ¿las medidas extremas garantizan la convivencia escolar?
Migrar de escuela o desertar: aulas que quedan vacías | Parte I
Revistas ExpresANN, voces para comprender el mundo de la infancia y la adolescencia venezolana
Integrar la niñez y la adolescencia en la agenda pública: encuentro con periodistas en Valencia
Infancia expuesta: impacto de los contenidos violentos en medios digitales
Temas Cecodap
Políticas de Cecodap
Medidas para prevenir y gestionar riesgos que comprometan a niños, niñas y adolescentes.
Políticas para la prevención de la explotación y el abuso sexual. En Cecodap tenemos tolerancia cero a la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Compromiso de Cecodap con la niñez y adolescencia, las familias, sociedad, otras organizaciones sociales y con su equipo de trabajo.
Mejorando juntos
En Cecodap queremos escucharte. Llena este formulario si deseas:
- Comentar sobre la atención recibida en Cecodap.
- Contarnos qué podemos mejorar.
- Informar cualquier maltrato, amenaza o conducta inapropiada de nuestro personal.
Contigo elevamos la esperanza