
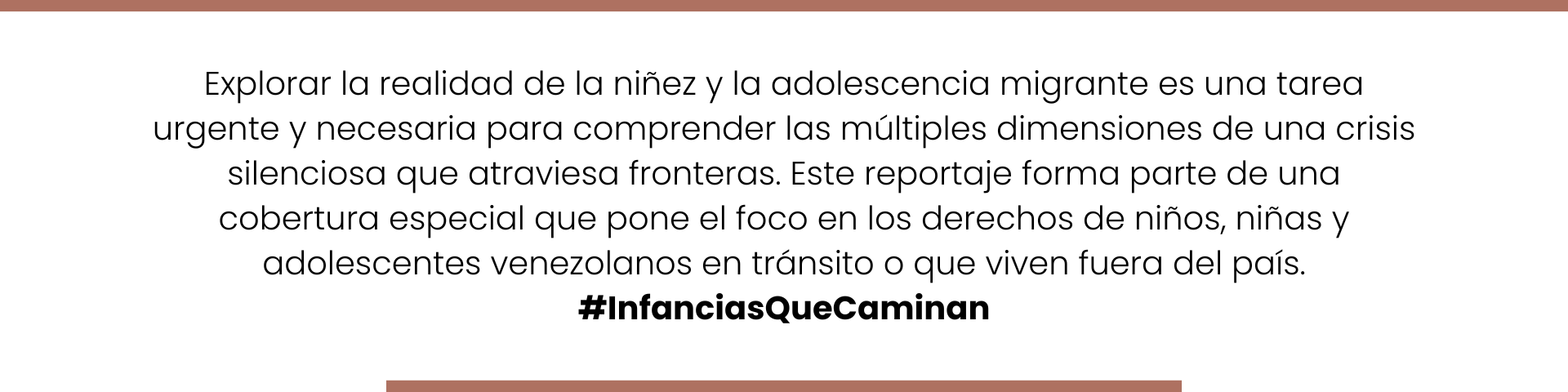
En la última década, de Venezuela han migrado, al menos, 7.8 millones de personas, de acuerdo con la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Una cuarta parte de ellas (24,2 %) son niños, niñas y adolescentes, según datos de la plataforma R4V, iniciativa de la Organización de Naciones Unidas que monitorea la migración venezolana. Esta plataforma indica que por Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, entre enero y septiembre de 2024, registraron 190 mil 559 migrantes provenientes de Venezuela; 21% de ellos eran menores de edad. Muchos iban sin documentos de identidad.
Los niños, niñas y adolescentes que migran sin documentos se exponen a mayores vulnerabilidades y se convierten en blanco fácil para redes de trata, de explotación sexual y de cualquier otra forma de esclavitud moderna, incluyendo el reclutamiento para realizar actividades delictivas. Así lo apunta Jackson Durán, de la Fundación Creando Ilusiones: “Que un menor de edad migre solo o sin documentos los lleva a enfrentarse a agresiones físicas, sexuales y psicológicas sin tener la posibilidad de buscar ayuda legal. Además, carecen de apoyo emocional y práctico, lo que agrava su vulnerabilidad”.
Lea más: Navegar el río Arauca para estudiar en Colombia
Duran asegura que, cada día, entre fundaciones como la suya y otras de la misma naturaleza, atienden cerca de 60 familias. Y afirma que al menos 20 de ellas cruzan sin documentos. Esto implica que los niños, niñas o adolescentes de esos grupos tendrán obstáculos para ser inscritos en instituciones educativas y para acceder al sistema de salud colombiano.
Es el caso de María*, una de las tantas madres que migró con sus hijos sin documentos de identidad.
En Venezuela vivía en Mérida, en Los Andes, donde las crisis económica y de servicios públicos no dejan de agravarse. La dificultad para encontrar un trabajo estable, donde le pagaran lo suficiente para poder cubrir sus necesidades, la llevó a cruzar la frontera y llegar hasta Bogotá, la capital de Colombia, junto a sus dos hijos: Jesús, de 7 años, y Ricardo, de 13. Cuando decidió migrar, recuerda, no se detuvo a pensar en qué documentos necesitaba.
Lea más: El limbo de los niños y las niñas migrantes venezolanos, abandonados en Colombia
“La desesperación era mayor. ¿Sabes lo que es no tener que darles de comer a tus hijos? ¿Salir a buscar trabajo y que te quieran pagar lo que les da la gana a cambio de trabajar 10 o 12 horas? Un día me levanté, agarré a mis muchachos, lo poco que tenía de dinero y me vine. Aquí estamos, luchando. Al menos comida no nos ha faltado”, cuenta mientras espera ser atendida en la Fundación que dirige Duran.
Sus hijos solo tienen una partida de nacimiento deteriorada. Ricardo, el mayor, no tiene cédula de identidad venezolana. Por el Estatuto Temporal de Protección, —un mecanismo jurídico que ofrece protección temporal y beneficios a las personas venezolanas que buscan permanecer en Colombia— Jesús y Ricardo, son los únicos que pueden iniciar el proceso para regular su estatus migratorio.
Lea más: Bachilleres venezolanos podrán validar su título en Colombia sin apostilla
Su PPT (Permiso de Protección Temporal) está impreso, pero problemas administrativos impidieron que Visibles, una iniciativa de Migración Colombia para socializar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), les entregara el físico del documento.
Durante 2025, María ha tenido dificultades para que sus hijos accedan a servicios de salud en Colombia.
En la última semana de enero, el documento (PPT) le cambió su estatus a impreso; sin embargo, no puede hacer nada hasta que Migración Colombia no se active nuevamente.
Hoy solo tienen una constancia, y cuando se reactive el trabajo de Migración Colombia, esperan poder retirar este documento de identidad que les permitirá, entre otras cosas, afiliarse a una EPS (Entidades Promotoras de Salud).
María, por no contar con su pasaporte venezolano, no puede aplicar a ningún beneficio. A más de un año después de haber llegado a Colombia, Jesús y Ricardo lograron empezar a estudiar. El colegio les ha insistido en que deben tener la documentación al día, pues es necesario que todos los niños estén afiliados a una EPS.
Mientras tanto, María trabaja largas jornadas en un restaurante haciendo diferentes turnos con los que puede llevar alimentos a sus hijos y cubrir sus necesidades, esas necesidades que en su país de origen no logró.
*Por petición de los entrevistados y de la misma Fundación que los atiende, los nombres reales fueron resguardados.

Emmanuel Rivas
Corresponsal de la Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y la Adolescencia (Agencia PANA) de Mérida
También puedes leer...
Niñez y adolescencia en contextos de tensión o crisis: 6 claves para una cobertura respetuosa y novedosa
“Por favor, señora, déjeme entrar a su casa”: niña pide auxilio en medio del bombardeo
El 3 de enero que no olvidarán
¿Educar en la incertidumbre?, cinco propuestas para docentes
¿Jugar cuando todo es incierto? Es un inequívoco SÍ y aquí te explicamos por qué
Comunicado sobre el inicio del año escolar el 12 de enero 2026
La niñez y la ciudanía en la sombra de la excepción: riesgos jurídicos del estado de conmoción exterior
Comunicado | Protección de la niñez y la adolescencia en contextos de incertidumbre debe ser prioridad
Temas Cecodap
Políticas de Cecodap
Medidas para prevenir y gestionar riesgos que comprometan a niños, niñas y adolescentes.
Políticas para la prevención de la explotación y el abuso sexual. En Cecodap tenemos tolerancia cero a la violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Compromiso de Cecodap con la niñez y adolescencia, las familias, sociedad, otras organizaciones sociales y con su equipo de trabajo.
Mejorando juntos
En Cecodap queremos escucharte. Llena este formulario si deseas:
- Comentar sobre la atención recibida en Cecodap.
- Contarnos qué podemos mejorar.
- Informar cualquier maltrato, amenaza o conducta inapropiada de nuestro personal.
Contigo elevamos la esperanza















